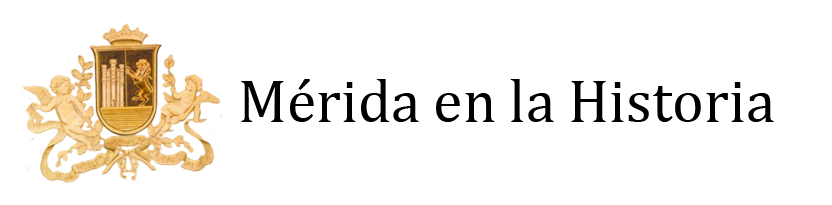Un hecho fácil de comprobar: nací en Mérida, en el barrio de Itzimná. La casa alquilada por mis padres estaba en la calle 21, la que da al parque directamente. Tenía las características de todas las casas no ricas, pero si grandes correspondientes a esa época: un pequeño portal, piso de mosaicos, amplio patio, veleta, albarrada. Eso es fácil de comprobar porque se tienen datos, pero no se recuerdan ¿Quién puede recordar su nacimiento?
He escuchado hablar de la dificultad de mi nacimiento, después de que mi madre perdió a su primer hijo, un varón nacido muerto, más bien habría que decir nonato, mi tío, el doctor Carlos Casares, decidió, más exactamente obedeció a la religión católica “El hijo debe conservarse, aunque la madre muera en el intento de parir”. Creo que mi padre no estaba de acuerdo con eso. Después de todo no era católico, no era yucateco sino español y adoraba a mi madre.
No sé si este es un recuerdo o la imagen en una fotografía: mi hermano Fernando y yo con mamelucos blancos y sandalias, en el Paseo Montejo. Mi nana, Pipa, nana de mi madre antes que mía, y luego de mis dos hermanas, me contaba mi costumbre o manía de revolver con un chilib (ella habló maya antes que español) todo un charco de agua haciendo al mismo tiempo mmmm…
Vivimos en la villa Aurora, en San Cosme, en una casa enorme pues ahí habitan mi abuelo, mi abuela, la hija mayor de mi abuelo, producto de su primer matrimonio, su marido, sus tres hijos, mi padre, mi madre, sus tres hijos, pues ya había nacido mi hermana y Fernando hace rodar por el barandal de la escalera mediante la cual se unía el portal al jardín, la bola que remataba su escalera. Debe haber sido un milagro, pues el barandal era curvo, y la bola me cae en la cabeza a mi que estaba sentado en el jardín. Conservo la cicatriz.
La Villa Aurora esta en un barrio apartado, entonces. Tiene un amplio jardín, patios interminables con arboles frutales tropicales de todos tipos, patio con pasto, una alberca. Tenemos también un chivo llamado Alí, muy grande, muy bravo capaz de embestir. Junto a la Villa Aurora vive un exgobernador enfermo de lepra. Los leprosos me persiguen en mis sueños para contagiarme su terrible y horrible enfermedad.
En mi casa hay boliche. Yo debo haber intentado cargar una de las pelotas. Como resultado de ello me salió una hernia en el ombligo y uso sobre el un gran botón de nácar, sostenido por esparadrapos. Y luego como en los sueños y en las películas todo se borra en una súbita disolvencia con respecto a la Villa Aurora.
Por parte de mi madre pertenezco a la Casta Divina. Para mi eso solo quiere decir haber sido de buena familia. Cárdenas expropio la tierra, los hacendados se quedaron con el casco y las máquinas de sus haciendas. El henequén, bajo cualquier régimen, determina el aspecto del paisaje en el campo de Yucatán. Mi tío Manuel debe haber perdido sus tierras y por eso su familia vivía en la Villa Aurora ¿Por qué vivíamos ahí nosotros? No lo sé y en este momento no tengo a quien preguntárselo. Solo soy dueño de mis recuerdos.
Mi padre, como ya dije, era español. Su cuñada tenía un almacén: La Casa Herrero. Huérfano, mi padre vivía con su hermana Maruja, bellísima y de la cual mi madre siempre tuvo celos, y su marido Eugenio Herrero. Cuando mi abuelo materno se enteró de que alguien no perteneciente a la Casta Divina enamoraba a mi madre dijo “¿Qué pata puso ese huevo?”. El caso es que mis padres se casaron, Casta Divina o no, y mi tío Fernando se casó con la hermana de mi padre ¿Familia incestuosa? Para nada: familia de gente guapa cuyos miembros se enamoraban de los hermanos de los otros sin tener ningún parentesco. Mis primos por una parte en mi numerosa familia se apellidan Ponce García. Mi primo Manuel Barbachano se casó con mi prima Teresa Herrero García y así podría seguir ad infinitum.
La cuestión es que mis padres se fueron a vivir a Campeche para abrir ahí una sucursal de La Casa Herrero. Yo con ellos y mis hermanos, ya había nacido Carlos, cambié Mérida por Campeche. Ahí vivíamos en el barrio de San Román. Muy pronto deje Campeche para irme a vivir con mi abuela porque en Campeche no había escuelas católicas. Mi abuelo ya pasaba largas temporadas separado de ella, como buen Ponche, aunque nunca dejó de cumplir sus obligaciones económicas.
Ya no vivíamos en la Villa Aurora, mi tío Manuel, mi Tia Chabela, y sus tres hijos se habían ido a La Habana. Mi abuela habitaba con su hermana, mi tía Dedé, una casa más grande que ninguna al final del Paseo de Montejo. En esa casa había hasta caballerizas, sin caballos ya. Había garzas en el jardín. Muchos patios, buganvilias con serpientes venenosas la mayor parte de ellas y una alberca en alto donde por la noche nadaban las serpientes. Yo iba, siempre fui durante toda la primaria y tres meses del primero de secundaria, al Colegio Montejo de los hermanos Maristas.
Durante el primero y segundo año el colegio ocupaba una casa sin jardín, pero muy grande, detrás de la Plaza Grande- En esa calle se paraban como autos de sitio, los coches calesas, con el cochero de largo chicote en el pescante, y sus flacos y viejos caballos. El Colegio Montejo solo estuvo en esa casona dos años. Después se cambió a otra más grande aún y con vastos jardines y altos arboles frutales en la calle 60.
La vida en la casa al final del Paseo de Montejo era fabulosa. Todavía no la cortaba para prolongar el Paseo de Montejo con una avenida. Mis primos, yo y mis dos hermanos quienes sucesivamente me siguieron a Mérida al llegar a la edad escolar, nos perdíamos en los insondables patios e inventábamos o copiábamos de las novelas innumerables aventuras, de vaqueros, de policías y ladrones. Nadie quería ser policía y todos ladrones. Ese era un problema.
En esa época, la salubridad era muy precaria. Dormíamos con pabellones y las patas de las camas se levantaban sobre latas con petróleo para protegernos de las víboras, había alacranes, tarántulas y toda clase de bichos además de los infernales mosquitos. El paludismo estaba en su apogeo. Nosotros, los niños no notábamos eso: la vida era así.

Luego nos cambiamos a otra casa muy grande también, la última en la que viví en Mérida con mi abuela, mi tía Dedé y mis dos hermanos, en la Calle 18 número 107, Itzimná. De ella tengo todos los recuerdos pues se debe tener en cuenta que había terminado el tercer año y “era grande”. En su portal lía y dibujaba continuamente de acuerdo con las ordenes de mi abuela, responsable de mi educación y de mi moral. Comulgaba casi todos los días en la pequeña, pero bellísima iglesia en el centro del Parque de Itzimná.
Esa iglesia, ya no, pero si en esa época, tenía un enrome framboyán con flores rojas y mas alto que la iglesia. Sin autorización, el Padre Maldonado hizo cortarlo ¡Imperdonable! En cambio, el Padre Maldonado nos perdonaba todos los pecados. En esa iglesia escuchaba tocar el órgano, me parece. Estaba a menos de una cuadra de mi casa. Como todas las iglesias viejas de Yucatán es bellísima, tiene algo de fuerte porque ahí se refugiaban los balcos cuando los indios atacaban. Es de piedra rojiza, con una sola torre, sin forma de torre, con campana. Esta dedicada a la Virgen del Perpetuo Socorro. Los martes era el día de la Virgen. El camino del parque se llenaba de velas,veladoras, imágenes sagradas, rosarios etc. Uno de mis mejores amigos vivía en una choza de paja detrás de mi casa y su mama, Doña Esperanza, vendía ahí los martes, por lo cual mis primos, mis hermanos y yo le decíamos, sin ningún ánimo peyorativo. Eduardo el velero.
En las orillas del parque de Itzimná comíamos panuchos, cotzitos, garnachas y toda clase de antojitos yucatecos. Pero mi abuela también servía comida yucateca. En el fogón de la enorme cocina -todavía no había gas y se cocinaba con carbón- la cocinera preparaba pucheros, frijol con puerco, escabeche de Valladolid, relleno negro, achiote, venado con pipián y muchas otras cosas, además de que como fruta teníamos las de la huerta. Sin embargo, siempre fui un niño flaco; mis fotos de esa época lo demuestran.
Junto a la casa de mi abuela vivía mi tía Maruja, con sus dos hijas Maruja y Tere, bellísimas también, pero, desgraciadamente, más grandes. Les gritábamos a sus novios desde el sótano de su casa- En su jardín había un frondoso ciruelo, de ciruelas chiabales por supuesto, con corteza muy suave en el que yo grabe mis iniciales a escondidas.
Los ferrocarriles de Yucatán pasaban justo detrás de la casa y poniendo corcholatas sobre los rieles cuando iba a pasar el tren, este las aplastaba convirtiéndolas en pequeños discos filosos. Les hacíamos dos agujeros en el centro, pasábamos un hilo grueso por ellos, hacíamos girara el disco y sosteníamos cruentas batallas en las que se trataba de cortar el hilo del contrario, con lo cual el disco podía cortar al enemigo. Estos aparatos se llamaban tinjoroches, el juego estaba prohibido y lo practicábamos religiosamente.

Entre tanto, por motivos oscuros, mi padre había dejado La Casa Herrero y se dedicó a sacar chicle en Tenosique. Ahí tuvo una amante. Ya he hablado de los celos de mi madre. Un buen día, toda mi familia de Campeche, con excepción de mi padre, se presentó en Mérida. Terrible sorpresa. Los maristas me recomendaron rezar por mi padre. El siguió a mi madre a Mérida. Se reconciliaron y ella puso como condición venirnos a vivir al Distrito Federal. Yo tenía doce años. Ese fue mi destino. Solo regresé a Mérida diez años después. Publicado en “Cultura sur” Año 2, Volumen 1, Número 6. Marzo-abril 1990 (fragmentos)
![]()