Abelardo Barrera Osorio (1966)
Aquellos del Siglo XVI, feliz edad, y tiempos dichosos, aquellos que tocaron en suerte vivir a nuestros antepasados, que sin médicos, se enfermaban poco; sin sanatorios, sanaban con el simple empleo de saludables hierbas; sin grandes esfuerzos, ganaban para comer quizá más de los necesario, y en los que era más frecuente morir de apoplejía, que de anemia por desnutrición.
Distaban mucho de inventarse esos aparatos de tortura inquisitorial denominados radios; ni el más agudo adivino pudo advertir en las señales del futuro que los alaridos de los claxons y las bocinas automovilísticas nos destrozarían siglos después el cordaje de los nervios; ni los pocos químicos de entonces pensaron que congéneres suyos del siglo XXI llegarían a la fabricación de los Tranquilizadores, ataráxicos, hipnóticos, barbitúricos y otros venenos para la humanidad. Los habitantes de nuestra Mérida dormían a pierna suelta y hasta a pierna atada, como unos benditos.
En las postrimerías de este alabado siglo XVI, la ciudad de Mérida contaba con una población de más de 300 jefes de familia de raza europea, españoles o criollos, encomenderos unos, otros empleados públicos, comerciantes, industriales, o propietarios de haciendas rústicas. Eran gentes de trato afable, de medianos recursos pecuniarios y muy laboriosos.
Se dividía la ciudad, en los siguientes sectores: el centro, donde habitaban los españoles y los criollos, matrimoniados casi todos con mujeres de su raza y tres barrios: Santiago, Santa Catalina y San Cristóbal, habitados los dos primeros por mayas, y el último por indios naboríos que así llamaban a los mexicanos o descendientes de éstos que acompañaron a los españoles en la conquista de Yucatán.
Las calles eran, según dice el historiador don Juan Francisco Molina Solís, “anchas y tiradas a cordel”, lo cual con perdón suyo no me parece muy probable.
La plaza mayor medía 193 pies geométricos de norte a sur, y otros tantos de oriente a poniente, y entre los edificios se contaba ya el palacio del obispo, sumándose a los otros de que hablé en el capítulo anterior.
Terminaba la ciudad, al norte, en San Lucía; al Sur, en la ermita de San Juan Bautista: al poniente en Santa Catalina, y por el oriente, dos cuadras hacia el mismo punto del convento de San Francisco. Los barrios que citamos eran más bien pueblecillos.
Para alojamiento de viajeros procedentes de Campeche existía un mesón público ubicado a espaldas de la ermita de San Juan Bautista. El mercado estaba situado a una cuadra del ángulo sureste de la plaza principal, donde años después se construyó el “García Rejón”, conocido popularmente por “la Placita” y ahora está el flamante bazar del mismo nombre ocupado por los baratilleros.
En la esquina formada por el ángulo sureste de la propia plaza, se encontraban la tesorería real y la aduana.
Las residencias de los conquistadores y sus descendientes, en esta época, estaban construídas de mampostería, en estilo morisco, con recámaras bajas cubiertas de azoteas, y gruesos muros de piedra y tierra. Se daba el caso de que algún encopetado cacique, de los que gozaban privanza por parte del gobierno disfrutara de una casa igual.

Los indios de los barrios vivían en casas de paja y embarro, acotadas por medio de albarradas y se proveían de agua en los pozos de sus propios predios, o en los pozos públicos.
Las mansiones de los colonos contaban con aljibes que captaban el agua de las lluvias.
“Los españoles vestían de gorra o sombrero, justillo, jubón y capa, zapatos o alpargatas, calzas, zaragüelles y calzón; las mujeres, de camisa, chupetín, chamerluco, guardapiés o basquiña. Las más ricas llevaban la camisa de finísima holanda, la saya de terciopelo, el chupetín con encajes de Flandes y bordados de lentejuelas, lazos de chamelote y chinelas de paño con palillos o tacones de oro”.
“Los indios se vestían de camisa de manta, zaragüelles, alpargatas y sombreros de paja; cubríanse además con una manta cuadrada, de una braza de extensión que se anudaban al hombro derecho; traían el pelo según moda introducida por los franciscanos. Algunos caciques e indios principales andaban vestidos a la usanza española”.
“Los indios usaban el hipil, especie de camisa sin mangas, que les llegaba hasta las rodillas y debajo del hipil, enaguas o faldellín de manta con orlas, de varios colores y que les cubrían desde la cintura hasta los pies, los cuales llevaban generalmente descalzos”.
“Las esposas e hijas de los caciques e indios principales, llevaban los hipiles y naguas de hilo de algodón, tejido con estambres de colores y vistosas plumas de aves; las tocas de algodón o lienzo de Castilla según sus posibles, el cabello trenzado y la trenza atada a la redonda o hacia atrás con un hilo de estambre de color que denominaron thuchmit, bien limpios”.
Era costumbre, y ésta privó hasta más de mediado el siglo según me refería mi abuelita, el desayunar a las cuatro de la mañana, almorzar a las ocho, comer a la una de la tarde y merendar a las siete de la noche, tomando en esta colación algo muy sencillo, ya que después rezaba la familia el rosario a cuya terminación venía el besamanos de los hijos a los padres, y cada quien a su hamaca.
En el mercado, una gallina se adquiría por real y medio, los huevos a seis por un real, y una libra de carne, costaba medio y cuartilla, que puede convertirse en la siguiente forma: 18 centavos, 12 centavos y 9 centavos, respectivamente.
Por esta razón mi abuelita, allá del 1910, en que una gallina “ponedora” costaba cincuenta centavos, l kilo de carne 36, y los huevos a ocho por veinticinco centavos, me decía, suspirando por los tiempos que se habían ido, “que la vida estaba muy cara”, y añadía ¿A dónde iremos a parar?…
Si resucitara y viera a dónde hemos parado… Bueno, pero que ni siquiera hemos parado!… El único médico de la ciudad respondía al nombre de Fray Gaspar de Molina, que unos ratos asistía a los pocos enfermos y en otros despachaba en la botica instalada en el convento de San Francisco. Ya para entonces existía el hospital de Nuestra Se- ñora de los Remedios, atendido por religiosos y sostenido por el Ayuntamiento.
La primera escuela primaria se abrió en el convento de San Francisco, bajo la dirección del franciscano Juan de Herrera, quien enseñaba a leer, escribir y cantar en castellano. Al lado de la catedral existía una clase cubierta de gramática castellana y latina. Uno de los profesores de esta academia fue el Pbro. Melchor Telles. El movimiento en favor de la educación pública lo inició en 1547 Fr. Luis de Villalpando.
Las diversiones públicas consistían en torneos a caballo, cuca- ñas y sortijas, estas dos últimas conocidas por los que nacimos a principios de este siglo, ya que figuraban en todos los programas de festejos populares. Y también bailes, para el pueblo, con la típica música nacida de la jota española y el zapateado, la que llamaron después jarana, y los saraos para la nobleza; el pueblo efectuaba estos bailes bajo las enrramadas, y la aristocracia en las casas de los principales.
Los primeros con flautas y tunkules, y los segundos con música de instrumentos europeos. En los torneos se rememoraba la lucha entra los moros y los cristianos, y siempre ganaban éstos. Había también títeres y pastorelas. Recorriendo la naciente ciudad, el viandante encontraba talleres de herrería, zapatería, carpintería sastrería, platería y escultura.
Un carpintero conseguía alcanzar rendimientos hasta de dos reales diarios con los cuales una familia de cinco personas podía adquirir el maíz, el frijol, café, y pan de trigo para subsistir, y los domingos darse el gusto de saborear un pucherito de gallina, máxime que en todos los patios, o en la mayor parte las había así como pavos, verduras y frutas.
En la comarca de Mérida, desde el siglo XVI existían muchas fincas de campo. Las principales eran: “Mulsay” de Juan Montejo Maldonado; “Petkanché”, de Francisco Loaiza; “Nohpat”, de doña Jimena de Arana; “Tixkakal”, de doña María Jiménez; “Mulchechén”, de Bernardo de Sosa Velázquez; “Lacantún”, de Juan Jiménez Tejeda; “Tanil”, de Diego Solís Osorio; “Tehuitz”, La Mérida Colonial 58 P de Andrés Rodríguez; “Tecoh”, de Cristóbal Solís Montero; “Yaxnic”, de don Jerónimo de Anguas; “Pixyá” de don Jacinto de Montalvo; “Chichihé”, de don Nicolás del Valle; “Chichí”, de don Alonso de Rosado.
Había además no pocas estancias o ranchos de ganado mayor, entre otros los de Hernando de Ortega y Jerónimo de San Martín. Se proveían de agua para sus huertas y ganados, por medio de los pozos comunes o de las norias a la usanza andaluza. Como en los primeros tiempos de la colonia la moneda metal en circulación era bien escasa, se utilizó el cacao en grano para las pequeñas transacciones, y el trueque. Mi abuelita, nacida en esta ciudad en el año de 1833 me refería que cuando contaba unos diez años, todavía se utilizaban los granos de cacao como moneda.
Los templos religiosos fueron surgiendo, tanto en el centro, como en los barrios, y aunque someramente ya hablé de ellos en capítulo anterior.
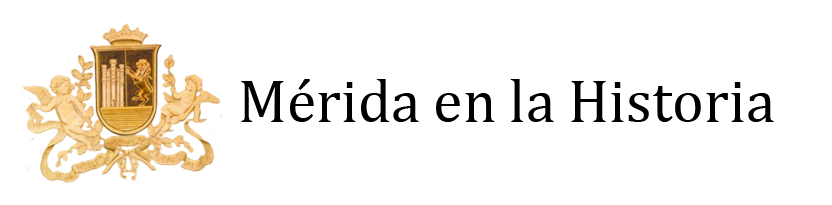




Excelente todas estas crónicas, quiero expresarles mi gratitud, por transportarnos a la época de nuestros ancestros y saber un poquito más de ellos a traves de la hermosa tierra donde vivieron.
Muy interesante se le debe dar más difusión, para adquirir, conocimientos sobre los primeros años de nuestro estado. Además de ser muy interesante para el turismo.
Muy interesante revivir el pasado glorioso de nuestra capital yucateca