Funesto Error. Leyenda Tradicional (1869) El hecho fundamental de esta leyenda y sus principales circunstancias se nos han referido hace algunos años por varias personas antiguas, únicas responsables de su verdad. En cuanto a los detalles con que la adornamos y nombres que figuran en el todo es obra de la imaginación, pues lo que nos refirieron el hecho, no nos dijeron jamás, ni nosotros lo sabemos, el verdadero nombre de los actores de tan terrible drama.
I
Si a principios de este siglo y en la hermosa mañana de un domingo, alguien hubiera penetrado con silencioso pie, para no turbar los augustos misterios, en la severa y majestuosa iglesia del convento de Mejorada a las ocho de la mañana, hora en que se celebraba la misa de costumbre; y, colocándose en un sitio apartado y propio para la observación, hubiese fijado su vista en la piadosa concurrencia de fieles, que en aquel momento se arrodillaba para recibir la bendición del oficiante poco antes de terminar el santo sacrificio, habría llamado desde luego su atención, un pequeño grupo de dos personas hincadas en medio del templo, y frente al altar mayor en que se decía la misa.
Una de ellas, mujer de avanzada edad, saya negra de alepín, rosario de gruesas camándulas y rostro vulgar y benévolo, adornado de dos redondas gafas y encajonado en unas blancas tocas que cubrían su cabeza y bajaba a cruzarse pulcramente sobre un pecho recargado de diferentes escapularios, era el tipo más perfecto de la tía de aquellos tiempos: la otra, joven de diez y ocho años, con su modesto aunque vistoso traje de muselina azul celeste, su mantilla de punto, cuyos anchos pliegues envolvían, como una nube, un talle delicado y un seno que acaso había empezado a palpitar con más violencia a impulsos de un sentimiento que se adivinaba en la dulce y melancólica inquietud de sus bellos y rasgados ojos negros, con su tez morena y ligeramente sonrosada y sus facciones agradables, era el ideal de esa belleza sin brillo y sin pretensiones que, tímida azucena en el jardín del mundo, tiene, sin embargo, un perfume suavísimo y perdurable que embalsama y alegra el hogar doméstico.
Ambas parecían absorbidas por la devoción; pero hubo un instante en que la joven separo sus ojos del altar para dirigirlos con temor a una de las capillas laterales, en cuya reja se apoyaba un joven de veinticinco años, de fisionomía llena de interés, y un vestido con moderado esmero. Un relámpago de amor cruzo entre los dos jóvenes, una sonrisa dulce e inexplicable se dibujó en sus labios, no sin que un hombre entrado en años, de rostro severo, y de apostura decente, hubiese dejado de sorprender esta muda correspondencia desde una de las puertas laterales de la sacristía en que se hallaba de pie y de lanzar sobre la anciana y sobre la muchacha una penetrante y significativa mirada que pasó desapercibida para el enamorado gala.
Algunos momentos después, y acabada la misa, salían de la Mejorada D. Blas Peredo, tendero de la “Calle del Comercio”, dando el brazo a su hermana D. Matea y a Lucianita su interesante hija, y dirigiéndose por la de “Dragones” a su casa situada al pie del “Arco del Puente”, seguidor de cerca por Vicente Rambla, joven empleado en Correos, que recibió en cambio de su respetuoso saludo una forzada cortesía de Don Blas y otra dulce mirada de Lucianita.

II
En una sala amueblada con mucha sencillez y al gusto de aquella época, estaba sentado D. Blas, mirando alternativamente y con aire irritado, a Lucianita, que hacía lo posible por disimular su turbación, enjuagando con el dorso de su diminuta mano una lagrima escapada de sus bellos ojos, y a D. Matea que, a su lado, estrujaba maquinalmente entre sus manos una carta abierta.
–Vamos a ver si, al fin, se me dice la verdad. A diez minutos que Luciana no hace más que mudar de color y lloriquear y tú…
–¡La Santa Virgen del Carmen me valga! Yo no sé…
–Matea, hace doce años que te recogí en esta casa, porque te supuse capaz de suplir cerca de Luciana el afecto y los cuidados de su madre. En cuanto a lo primero, nada tengo que decir; pero lo segundo… ¡por última vez! ¿De quien es esa carta que tienes en la mano y que hallé por casualidad en tu libro de oraciones? ¡O me lo dices, o sales de mi casa!
–No, padre, no; esta carta es la tercera que me escribe Vicente Rambla, aquel joven que nos siguió ayer a la salida de la Mejorada: mi buena tía consintió, por mis suplicas, en guardarla y en callar a V. el secreto hasta que el mismo Rambla hablase a V. como me lo promete. Perdónela V. y castigue en mí a la única culpable.
–Luciana, ¿has correspondido a la confesión de este joven imprudente? ¿Le amas?
–Sí, señor.
–Pues bien: solo perdonaré la falta que ambas habéis cometido, si me obedeces ciegamente, Luciana.
–Haré lo que V. quiera
–Vas a escribir por última vez a Rambla, rompiendo las relaciones iniciadas: no has de volver a verle hasta tanto que él se dirija a mí y yo me informe de sus precedentes: tú no puedes casarte sino con un hombre honrado que pueda hacerte feliz.
Luciana inclino la cabeza para ocultar un sonrisa involuntaria de alegría que contrastaba con sus lágrimas: era que la pobre niña pensaba que un aviso suyo, sobre lo que había pasado, trocaría en placer la desesperación de su amante al recibir su carta, que, escrita en aquel instante, fue leída y recogida por D. Blas para hacerla llegar a su destino
III
Vicente Rambla tenía un alma noble y sencilla, un corazón ardiente y apasionado: amaba a Luciana como se ama por la primera vez: la adoraba con toda su alma, con todo su corazón, y sabía que ella le correspondía del mismo modo. Una decepción, una sospecha sola, habrían bastado, por lo mismo, a desencadenar tempestades desconocidas en el tranquilo mar de su vida, nunca surcado sino por la dorada barquilla de sus ilusiones y de sus esperanzas. ¡Casarse algún día con Luciana! He aquí la fórmula de todas ellas.
Es verdad que su posición no era buena: pero su honradez, su aptitud, su dedicación al trabajo, le habían granjeado el aprecio de los superiores de su oficina, que le habían prometido ascenderlo: y esto solo esperaba para abrir su corazón al padre de su adorada, confiado en que este que, aunque de carácter áspero, era honrado y bueno, no le rehusaría con la mano de su hija, su soñada dicha.
Acariciando estos proyectos y apretando contra su corazón un billete de Luciana que acababa de recibir, se dirigía por la “Calle del Comercio” a su casa, para leerlo, pues era ya de noche, cuando fue detenido por un amigo íntimo suyo y confidente de sus amores.
–Te buscaba, Vicente, para decirte cosas que te interesan mucho aunque temo que no me has de escuchar con calma.
–¡Habla, por Dios Felipe!
–Sábelo todo de una vez. Luciana te engaña: la he visto en diferentes noches, que de propósito he pasado por la esquina de su casa, conversas a la reja de su ventana con un hombre embozado que no me ha sido posible conocer. Tal vez tú serás más feliz, y no seguirás siendo víctima de una mujer indigna de ti. Ten calma y olvida. ¡Adiós!
El pobre enamorado se quedó como quien ve caer un rayo a sus pies; pero repentinamente, loco, desatentado, se metió en la primera tienda, abrió el billete de Luciana, lo devoró de una mirada y ahogando un grito desgarrador, se lanzó a la calle. Unos momentos después se encontró bajo el macizo arco del “Puente” y a pocos pasos de la casa de su amada; a tiempo que la melancólica campana de la Mejorada daba el toque de ánimas.
IV.
La noche estaba muy obscura: soplaba un violento norte acompañado de una lluvia fría y cortante como el filo de acero, y nuestro pobre enamorado, con la respiración anhelosa, el cabello erizado, la mirada aterradora, la razón perdida y la rabia en el corazón, espiaba, con la impaciencia y la avidez de una fiera, las ventanas de la casa de Luciana, oculto en el arquillo de uno de los fuertes estribos del arco colosal.
Al cabo de veinte minutos se escucharon los pasos de una persona que se acercaba por la calle del Puente; y pocos instantes después, un hombre embozado en una ancha capa se detuvo sin cuidado y sin temor alguno a la ventana del aposento de Luciana: dio dos golpes, se abrió el postigo, y una armoniosa voz de mujer se mezcló con la del hombre.
Vicente Rambla quiso gritar; pero su pecho no produjo más que un rugido ahogado, y su crispada mano buscó convulsivamente en sus bolsillos una pequeña navaja sevillana que servía en su oficina: una ola sangrienta pasó por sus ojos, empuño el arma y se lanzó.
Tres gritos, confundidos en uno, turbaron el silencio de aquella tranquila y silenciosa calle. Cuando los vecinos acudieron con sus linternas encontraron a D. Blas con el corazón traspasado de una navaja, a la desventurada Luciana desmayada en su aposento y a Vicente Rambla arrodillado junto al cadáver, con la vista extraviada y sin poder articular una sola palabra.
El hombre que había visto Felipe hablar todas las noches con Luciana, era su padre que la llevaba las llaves de su tienda y se despedía de ella para ir a la tertulia de un amigo.
La carta que tanto desespero al desgraciado Rambla era la que Luciana le había escrito por mandato de D. Blas.
V
Algunos años después, pronunciaba sus solemnes votos en el convento de la Concepción, Sor Luciana de los Dolores Peredo; y el desdichado Vicente Rambla, cumplida la condena que le impusieron los tribunales, salía de la cárcel con el corazón ya muerto, y con los ojos hundidos, si no cansados, de llorar su error funesto.
Ramón Aldana
La Revista de Mérida.
Febrero de 1869.
![]()
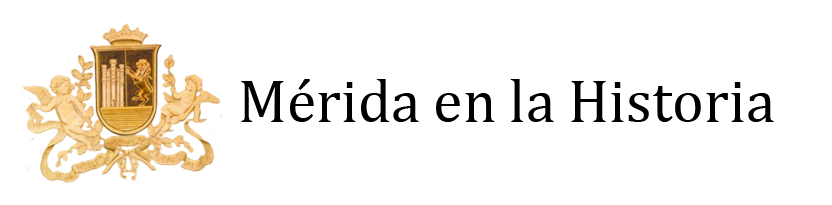




Muy interesante saber la historia de nuestro yucatan yo viví de joven a dos cuadras de San Cristóbal gracias
Interesante relato, me gustaría leer más leyendas
Hermosa página, mi Mérida bella
EXCELENTE SECCIÓN. MUY INTERESANTE . FELICIDADES