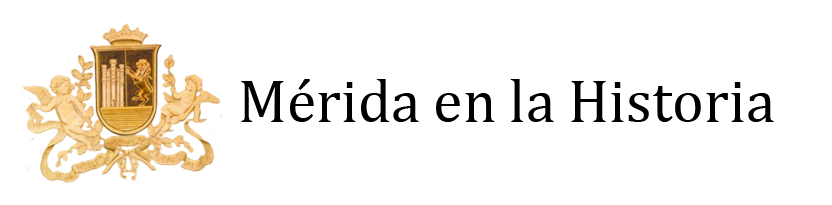Por Abelardo Barrera Osorio
Itzimná era a la llega de los españoles a Ichcaanzihó, en el año de gracia de 1541, un pueblecito apacible y risueño, habitado por una tribu de los Peches y cuyo cacique era conocido con el nombre de Itzam.
Itzam irradiaba una prosapia ilustre, ya que Itzam Na se llamó el sabio Itzá, médico, patriarca y sacerdote, que puso nombre a todos los seres vivos y a las cosas de nuestra tierra, muchos siglos antes de la llegada a esta tierra de los hombres blancos y barbados, profetizada por Najau Pech. Con el nombre de itzam (Kab Ain) –según el manuscrito de Chumayel, traducido por don Juan Martínez Hernández y citado por distinguido historiador Ricardo Mimenza y Castillo en su interesante libro “Los Templos Redondos de Kukulcán» fue llamado también el monstruo mitológico de la deidad marina de la que había citado manuscrito, retando que después de un diluvio que inundo las tierras del Mayab, fue fecundada por Ac-Ucc-Chek, el siete veces fecundador.
A poco de fundarse Mérida, según refieren las crónicas de la época, la pequeña tribu que jefa turaba Itzam se trasladó a la aledaña aldehuela de Chuburna, no sabré decir si en busca de mejores tierras para el cultivo del maíz, o si porque este pequeño alejamiento le producía a los Peches la dulce ilusión de sustraerse de las garras de sus dominadores.
Construcción de la capilla.
A más de siglo y medio de distancia de la fundación de Mérida, un vecino de Itzimná, don Andrés Chan, también de ilustre progenie, adepto a la nueva religión, mandó construir de su peculio una capilla adecuada a las necesidades del pequeño poblado, suceso que aconteció en el año de 1719, según la inscripción relativa existente en la pequeña lápida que se encuentra a la entrada del templo y también en la fachada del mismo.
Itzimná a principios de este siglo. (Siglo XX)
A principios de este siglo, Itzimná era aún considerado demográficamente como un pueblo, perteneciente a la municipalidad de Mérida. Constituía un lugar de refugio para los meridanos en la época de verano y el viaje podría hacerse, ya en el ferrocarril de la línea a Progreso, ora por tranvía o “Carrito”, de tracción animal, que en las tardes veraniegas ofrecía a los paseantes “la esmeralda”, un acogedor carrito sin tapacete, pintado de verde, color del que se originaba su popular nombre.

Contaba Itzimná con un pequeño estadio para los juegos de pelota y también con la Montaña Rusa, que no era sino un tobogán, delicia de los chicos de entonces, que nos ofrecía la sensación deslizarnos vertiginosamente desde una considerable altura, en una pequeña plataforma que corría sobre rieles de unos treinta centímetros, sin otro medio de locomoción que el impulso natural del descenso y la línea ondulatoria del trayecto.
El carrito de la Compañía de Tranvías de Mérida, salía cada media hora de la Plaza Grande, de su paradero situado frente a la Catedral y duraba el mismo tiempo desde aquí hasta itzimná. Luego de cruza la Quinta San Fernando (de donde parte ahora la carretera para Progreso) el carrito se adentraba en una pequeña zona montuosa, cuyo silencio agreste apenas si interrumpían, el coro sinfónico de pájaros ocultos en la fronda y el alegre tintineo de las colleras de las mulas de tiro.
El Itzimná de ahora (1965).
Itzimná ha dejado de ser un pueblo y se ha unido a Mérida, se ha confundido con nuestra ciudad, pasando de ser una zona suburbana, desapareciendo poco a poco el pintoresco caserío de paja y embarro y las típicas albarradas blanqueadas a cal y recubiertas de azules x’hailes, para ceder el paso, a golpes demoledores de barreta, a modernas construcciones de arquitectura simplicista, sin gracia ni gusto, aunque eso sí, muy funcionales, según nos aseguran los entendidos. Mérida, la urbana y la suburbana, se han ido desfisonomizando poco a poco no sólo de la arquitectura de sus construcciones, sino también lamentablemente, en sus costumbres: dicen que eso es la civilización y el progreso. Amén.
Del antiguo Itzimná, del que yo conocí hace más de medio siglo, solo se conserva en pie, como testimonio del pasado colonial, legendario y romántico, esta iglesita barroca, de altas espadañas en cuyos vanos están suspendidas como fabulosos murciélagos, las venerables campanas de bronce que otrora llamaran con sus dulces voces a la misa del alba, a esas generaciones pretéritas, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que acudían ansiosos a rendir culto al dios de sus antepasados y que solían encender una vela a Dios y otra al Diablo.
He vuelto a esta capillita antañona, cuyos dinteles de piedra exhiben como preclaros blasones la pátina de los siglos, después de una ausencia confinante con las postrimerías de mi adolescencia. Cuánto ha llovido de entonces acá. Canta la brisa en las frondas sus ritornelos de primavera y le hacen dúo los clarinetes barítonos de los kaues, los flautines de los piches y en las pausas orquestales se deja escuchar, cuando enmudece el conjunto sinfónico, el solo de octaviano de la paloma campirana, la melancolía Xcucutcib.
Visita a la capilla.
Frente al templo me he detenido, para atender a las observaciones que respecto a su construcción me hacer el Arquitecto Enrique Manero Peón, encargado de la restauración u a cuya amable invitación se debe mi insólita visita.
La historia arqueológica de esta vetusta joya colonial, según me hace observar mi cicerone desde el ángulo geométrico en el que nos hemos situado, se desenvuelve en tres etapas; la capilla primigenia de torres almenadas, rígidas espadañas y dos ágiles arquerías que miran respectivamente hacia el norte y hacia el sur; el segundo cuerpo, una nave espaciosa seguramente destinada cuando se edificó a la casa cural, construcción que parece datar de los fines de la colonia y finalmente el tercer cuerpo, cuya arquitectura afrancesada comprueba pertenecer a la era porfiriana.
Ya en el interior del templo, el arquitecto Manero me conduce hasta el presbiterio totalmente restaurado. Aprecio la instalación de una hermosa jampa de piedra del siglo XVI, piadoso donativo según se me informa de la Sra. Josefina Mediz viuda, del inolvidable Manuel J. Peón Bolio “Ney”, como le llamábamos sus amigos. Es una delicada obra de escultura ornamental que ha sustituido al antiguo retablo churriguerino y sirve de marco a la estampa de la patrona del templo. Esta jamba descansa sobre una base de piedra pulida, obra de un artífice contemporáneo.
El antiguo altar, el que yo conocí de tipo sarcófago, ha sido reemplazado por uno de piedra, tipo ambulatorio, exornado con dos cruces en sus soportes y cuyo vano permite mirar la cruz latina como los anteriores que existe en el basamento de la jamba.
Arco descubierto.
Desde la puerta norte del presbiterio, el arquitecto Manero Peón me enseña el arco de enfrente descubierto por él, en los momentos en que un peón albañil picaba la pared que la ocultaba, afín de efectuar una instalación eléctrica. Este arco, que parece señalaba el lugar destinado durante la colonia, a los catecúmenos, me trae a la memoria los arcos etruscos que tanto influenciaron a la arquitectura romana, que priva en las construcciones religiosas de nuestra península. El presbiterio, con esta restauración llevada a cabo con tanta inteligencia y buen gusto, ha sido devuelto a su primitivo estado, con el mismo sentido arquitectónico de quienes lo construyeron bajo la egida económica del piadoso don Andrés Chan. Observo con satisfacción que hasta el piso, retorno sicut erat in principio, y luce ahora losetas de piedra en vez de los mosaicos, ayunos de estética.
Ojala y con todo el piso de la capilla se hiciera lo mismo y como en éste, en todos los templo de nuestra ciudad, para que siquiera en este ángulo de Mérida , el de los templos, visitante conozca algo de la emérita colonial, legendaria y romántica y deambule estérilmente por una ciudad que lejos de responder a su tradición, narrada en libros y cantada en romances, resulte a la postre al turista extranjero una réplica de otras tantas urbes de allende las fronteras del Bravo que constituyen su paisaje nativo y rutinario.
Por Abelardo Barrera Osorio
Publicado en el Diario del Sureste en abril de 1965.