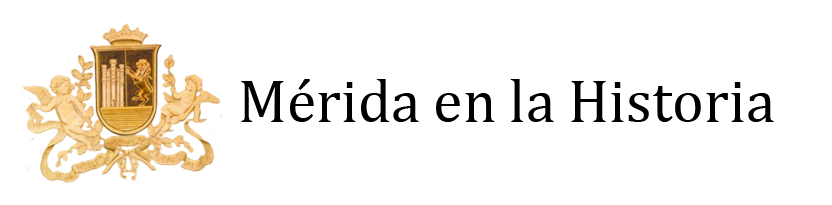Por Santiago Burgos Brito (1965)
Los parques y jardines son esos rincones deliciosos de nuestra ciudad, que las exigencias del clima imponen a los centros de población de clima cálido como el nuestro. No son, pues, lugares de simple esparcimiento espiritual, sitios para pegar la hebra con el primer conocido que se asome, sino un a modo de prolongación necesaria del hogar, el del pobre muy especialmente, que requiere amplios espacios floridos, para ofrecerle a los pulmones un poco de aire puro, de aire respirable.
Esto ha impulsado a todos los grandes urbanitas desde el barón Haussman hasta Uruchurtu, a dotar de parques y jardines a las grandes y pequeñas ciudades. Por eso todas las ciudades del mundo cuentan con parques y jardines, solo que en aquellas que sufren rudísimos inviernos se guarecen bajo un manto de nueve y de tristeza, para esperar la llegada de la tibia caricia primaveral, en busca de la cual llenan chicos y grandes las arboledas y jardines.

Mérida tuvo sus jardines desde los comienzos de su vida ciudadana. Algunos bellamente floridos y otros simples espacios abiertos a la más amplia respiración de los meridanos. La plaza de Armas o Plaza Grande, San Juan, Santa Lucía, Santa Ana, el Parque Hidalgo, hoy Cepeda Peraza. Y otros más, como San Sebastián, Santiago, El Centenario, Mejorada, San Cristóbal, Itzimná. El hambre de espacio que tiene todo yucateco ha realizado este milagro de una ciudad relativamente pequeña, que disfruta de una magnifica cosecha de aquellos amables y poéticos lugares.
La Plaza de Armas, desde los tiempos en que yo la cruzaba con los libros bajo el brazo, ha sufrido grandes transformaciones. En mis tiempos juveniles, recuerdo la Plaza Grande estaba totalmente rodeada de una verja torneada, acaso resabios de los tiempos pasados, en los que había que proteger los parques contra las importunas visitas del ganado que andaba suelto por las calles y plazas. Por aquellos días, Gollito Zavala se iniciaba todavía en el difícil arte de sacar los centavos al próximo, a cambio de sus interminables pero graciosas letanías. Pero el amo de la popularidad callejera, uno de los tipos más pintorescos de la urbe, era el incansable Rufo Cámara. Con su pintoresca indumentaria, que se resumía en una superposición de prendas de vestir, pero con los pies descalzos, se atraía las burlas de las gentes, de las que se defendía con un grueso garrote.
Era también la Plaza Grande el cuartel del Vate Corea, un bohemio arrancado de una página de Murguer o de Carrere, hombre de talento, a ratos poeta de las mas rancia y descarada picaresca; andaba siempre mal trajead, y con los bolsillos repletos de libros y periódicos. Otro tertulio de las gentes de categoría que hacían sus tertulias en la Plaza Grande, era el famoso Pichorra, otro celebre dipsómano de la época, poeta quevedesco, tan peligroso en sus composiciones como el Vate Correa. En verdad que Pichorra, exceptuando a los redactores del Bulle Bulle, y posteriormente a los hermanos Rio y Marcial Cervera Buenfil, no creemos que alguien haya cultivado la poesía festiva, cínica y rabelesiana si se quiere, como lo hiciera pichorra con sus atrevidos epigramas y fabulas.
En una esquina cualquiera de la Plaza se escucha un canto gracioso y sandunguero. Es una melodía de sabor afrocubano, que ya pregona las excelencias de la butifarra, o de la delicia de un helado de guanábana. Es el Negro Miguel que se aproxima, con su andar de legitima rumba cubana. En uno de los grupos, una viejecita limosnera, simpatía y de mal genio, discute eternamente con jóvenes y viejos acerca del debatido problema de su doncellez. Llamabanle la Revista de Mérida, porque habla de todo con oportunidades periodísticas. Otra joya engrandecida de la Plaza Grande era la sin par Tonicha, cuyas póstumas coqueterías oscilaban entre lo ridículo y lo conmovedor. Los días de la fiesta del Señor de las Ampollas y los de fiesta nacional, nuestra Plaza Principal se colmaba de gente, de música, de alumbrado a la veneciana, de fuegos de artificio y exploraciones de entusiasmo.
El parque Hidalgo, que podrá ser todo lo hidalgo que se quiera pero que nada tiene del iniciador de la Independencia Mexicana, luce en su centro la estatua del General Manuel Cepeda Peraza. Refugio predilecto de los estudiantes del cercano Instituto Literario, hoy Universidad de Yucatán, en él se preparaban algunas escapatorias o novillos, y muchos hicieron sus primeros ensayos oratorios, cantando las glorias de Cepeda y la excelencia del libre pensamiento. El parque de Santa Lucía, burgués, callado y serio, era un refugio de personas mayores, léase de viejos, que por las noches acudían a comentar sucesos del día. Los niños concurrían a él asiduamente. En un extremo de los bellos soportales coloniales, el Chino Mateo expendía en años no muy lejanos frutas y refrescos. En el otro extremo el hispano Vila surtía de petróleo y lubricantes a los vehículos motorizados. Siempre sonriente y con paso rápido, Miss Pitmann simpática maestra de inglés, ocupaba un departamento de los situados bajo los soportales. Y la campana de la iglesita llamaba sin descanso la misa y al rosario.

La Plaza de Santa Ana tenía una fuente que no sé si cantara alguna vez como sus congéneres de otros lugares y que fue trasladada a San Juan a presenciar el paso lento de los fúnebres cortejos. En su mentidero cotidiano, se reunían a la charla sabrosa profesionistas como el Lic. Arcovedo y el Dr. Villanueva. En ella celebraba sus sesiones el Club de los Viejos Verdes, y preparaban sus frecuentes excursiones, o su posible intervención en las fiestas carnavalescas. De la iglesia vuelan gavilanes y lechuzas, espantados ante la estupenda sonoridad de sus campanas.
San Juan es otra de las plazas de corte burgués, que entonces cobraba gran animación en los días de su fiesta anual. Su silencio, como de retiro espiritual, le convertían por las noches en el mejor de los sitios para la preparación de exámenes, y alguna vez para el logro feliz de aventurillas amorosas.
San Sebastián ofrecía ancho campo para refrescarse el cuerpo y el espíritu, pero por lo general estaba triste y solitario. Probable rechazo de los que viven a los hacia un costado del Parque se van de viaje para siempre.
El parque de Santiago, es con el de Santa Ana, el más jacarandoso de los parques meridanos. Quizá se contagió con la rebosante alegría de sus incomparables festivales, que ahora están en un periodo de absoluta decadencia. Santiago era, y creo que sigue siendo el parque de la juventud, de la vida jocunda y bullanguera de los años mozos.
El parque del Centenario es, o ha querido serlo desde que nació, un Chapultepec en miniatura. Con sus pretensiones chapultepequnas, ofreció a los meridanos un lugar de sano esparcimiento, entre flores y animales del incipiente zoológico, con algunos animalejos más o menos interesante. Frente al Centenario extendía sus macizos de flores al llamado Parque de la Paz, que cerca de la Penitenciaría, y entre el Hospital y el Manicomio, no era un símbolo de paz precisamente.
San Cristóbal es uno de los parques más pequeños de Mérida, tan pequeño que tiene su complejillo de inferioridad. Es posible que desde entonces, lo ignoraran sus propios vecinos. Es tan chico como el de Santa Lucia, con la diferencia de que este siente el complejo de superioridad por razón de su antiguo vecindario, el de antaño, y porque vive en pleno centro de la ciudad orgullo de tiempos pretéritos, a la inversa de los actuales en que lo que viste y pone un seño de elegancia y buen vivir, son las colonias en que residen los nuevos ricos, y hasta los viejos que se sienten nuevos
Por último, allí está el parque de la Mejorada, otrora cuasi abandonado, parque impetuoso, revolucionario, militarista y entonces en una semioscuridad prodiga en sorpresas de índole variada. A pesar de la distancia que los separa, tenía cierto parecido material y espiritual con el de Itzimná, un sitio que aun no llega a parque, pero que anhela serlo, para regocijo de las gentes de aquel rumbo. En la época a que me refiero, este parque cobraba los domingos inusitada animación. Los recreos de Itzimná le vestían de fiesta, de bullicio y alegría, en un remolino de seres que acudían a divertirse.