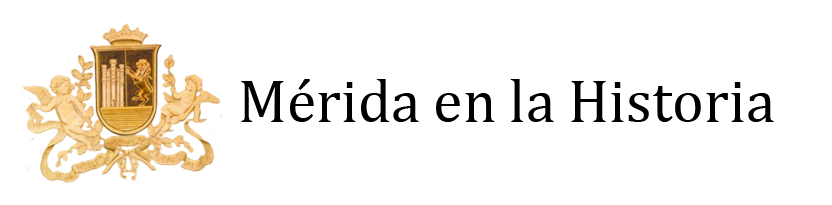He de referirme en esta capitulo al estado lastimoso en que estaban las calles de Mérida, antes de que fuesen pavimentadas de asfalto; y a las escenas que daba lugar ese deplorable estado. Entonces Mérida era un enorme charco de agua y cieno, durante los meses pluviosos; y en tiempo de seca, un almacén de polvo que ahogaba a los habitantes. ¿Contraste singular o ironía de los tiempos?
A pesar de todo ello, Mérida fue siempre, y se envanece de serlo hasta hoy, una ciudad limpia, blanca, pulcra, con la misma pulcritud de sus habitantes, así en sus cuerpos como sus trajes, en los que siempre denomino la nota blanca. De tal modo, que podía decirse que la ciudad era como una bella moza vestida de nítido traje nupcial, con los pies descalzos llenos de polvo o de lodo. Pasado el tiempo de la seca que daban las calles atestadas de polvo y, naturalmente, al caer las lluvias se formaban los grandes lodazales. A su paso por las calles, los coche calesas, las carretas y los tranvías de mulas –que eran los vehículos que transitaban por la ciudad- proyectaban a diestra y siniestra rociadas de lodo que iba a aplastarse y adherirse en las fachadas de las casas de la población, lo mismo en las más ornamentadas que en las más humildes, que, así, lucían un caprichoso zócalo de lodo gris, esculpido en arabesco múltiples, más o menos al mismo nivel en todas las casas.
No obstante, el meridano insistía en vestir de blanco o de colores claros y ya se puede imaginar el lector lo que ocurría. Salía uno de su casa como un armiño; pero no bien avanzaban veinte pasos, el coche, la carreta o el tranvía, por la espalda, por los costados o por el frente, le echaba un chaparrón de lodo, le estropeaba la blancura, tan cara a su gusto y lo dejaba convertido en una pintura de brocha gorda, al capricho de la Naturaleza. A veces, cuando oportunamente se veía venir el coche o la carreta, podía uno correr y escapar del lodos baño, escondiéndose en el vano de algún zaguán o metiéndose de rondón en alguna casa abierta que se encontrase al paso en actitud de pedir socorro, como si tras uno viniese bufando el más bravo toro de lidia; pero al seguir la caminata, el repugnante riego era irremediable. Ya puede calcularse lo que costaría en aquellos tiempos el lavado de las ropas exteriores. Y no se crea que se remediaba el mal con salir vestido de negro, pues si en el primer caso el viandante se convertía en un animal de piel blanca con manchas pardas, en el segundo era al contrario, un animal de piel negra y manchas grises. Como consecuencia de todo esto eran frecuentes las disputas callejeras entre el infeliz peatón embadurnado y el infeliz auriga que trabajosamente conducía alas también infelices bestias de su vehículo, chapoteando el lodo. Más de una vez vi en una contienda callejera enredarse peatón y cochero a latigazos y golpeas y acabar ambos en la inspección de policía.
Sería imposible describir todas las escenas ridículas a que tal estado de cosas daba lugar. Entonces no se usaban, o comenzaban a usarse, levantados los bajos del pantalón; pero levantados o no, la disyuntiva era implacable: si para defender los pantalones se los subía uno hasta las rodillas, al atravesar la calle o transitar por las baquetas, deshechas y lodosas, eran los calcetines y los zapatos lo que sufrían el desaguisado; y también los sufrían si no se alzaba uno los pantalones. No había otro escape que el no salir a la calle. Las señoras y señoritas sufrían con menos conformidad estos percances, y como la indumentaria femenina incluía la enagua larga hasta las suelas de los zapatos, las orlas siempre estaban sujetas a curiosas transformaciones, tanto más cuanto que en aquel pudibundo tiempo levantarse las enaguas o faldas, siquiera hasta media pierna, constituía un escándalo.
Había otra nota llena de color y de ¡ayes! Más o menos agudos: los resbalones. De repente ¡ay! Aquel señor obeso resbalaba y caía por allí. Si la caída era boca arriba, el hombre se alzaba, como podía, con regio manto de lodo en las espaldas. Si la caída era boca abajo, el accidente cobraba mayor seriedad porque el caído podía ahogarse y era más difícil levantarlo. No se ahogaba, por permisión divina, pero si se ahogaba de risa los transeúntes, pues se levantaba enmascarado de lodo, y cuando llegaba a su casa ni su suegra lo conocía. Si era una señora a la que se le iban los pies y caía, el espectáculo cambiaba de aspecto, sobre todo si caía boca arriba y con los pies en alto. Entonces, todos los que contemplaban el percance acudían solícitos a levantar a la víctima, es de creerse que unos con el alma desgarrada por la pena y otros con los ojos desagarrados de tanto abrirlos a su máxima dimensión.
Recuerdo que por aquellos dichosos años pusome mi madre a trabajar, sin estipendio, en una tiendecilla del suburbio de Santiago, fuera de mis horas de clases, dizque para que yo aprendiera a trabajar. La especialidad de la tienda era la venta de caramelitos de a centavo; y su propietario, un señor Rodríguez, cubano, excelentísimo, bondadoso y humilde. Una tarde de aquellas en que había llovido mucho, mi patrón me envió a comprar a la tienda de “El Elefante” un gran garrafón de habanero. “El Elefante” estaba ubicado a más de un kilómetro de distancia, y para allá me fui con mi garrafón al hombro. Hecha la compra, emprendí el retorno y en una esquina ¡zas! El consabido resbalón. Caí, se rompió el garrafón y el habanero fue a incorporarse al lodo en que había caído. No me atreví a volver a la tiendecilla, sino a mi casa directamente a contar a mi madre, todo, lloroso, lo que me había ocurrido. Mi madre pago al señor Rodríguez el garrafón y el habanero, y así concluyó mi vida de tendero. Por la misma época, a pesar de mis pantaloncitos cortos, ya enamoriscaba, yo tenía una novia de mi misma corta edad, allá por la calle del Dzalbay, y a causa de los lodazales y para conversar con ella de nuestros trascendentales asuntos, tenía que asirme a los barrotes de su ventana, quedando como suspendido en el aire, pues de no hacerlo así, el resbalón y la caída de bruces en aquella acera pegajosa de lodo, habrían sido inevitables, y esto de caerse un novio en presencia del ángel de sus ensueños, lo consideraba yo desde entonces como la cosa más terrible que puede ocurrirle a un individuo, sea de pantalones cortos o largos.
Para facilitar el paso en las calles más céntricas, se pusieron, de esquina a esquina, unos bloques de cemento; pero esto no remedió la situación, pues el mal estaba en toda la ciudad, y con ello el tránsito de los coches se hizo más difícil en los lugares que tenían que sortear los bloques de cemento, atascándose más de una vez entre ellos. Cuando llovía mucho, el cieno se disimulaba, y Mérida parecía un lago. Con un poco de imaginación podía uno creerse en el Gran Canal veneciano o en sus estrechos canaletos. El paisaje acuático era hermoso y nada hubiera habido que reprocharle, sin las dificultades del tránsito. Los chiquillos ponían a navegar barquitos de papel; pero esto, que en algunas calles era un juego de niños, en otras era una realidad. En la calle del Puente, famosa por esta característica y predilecta de la colonia turca o sirio libanesa, se echaban al agua bateas, a guisa de góndolas, para poder ir de un lado a oro. En aquella calle había un desaguadero, que la lluvia rebosaba. La chiquillería turca o sirio libanesa gozaba en aquel más pacífico, como en un baño público infantil. Estas inundaciones daban lugar a escenas escalofriantes o, por lo menos, frías: la batea a veces naufragaba, volcándose, y no era insólito ver a algunos hijos o hijas de la Media Luna fuesen a encontrar la otra media dentro del agua. Algo semejante ocurría en el otro extremo de la ciudad, en Santiago, en el llamado Xhuayhá, que era otro desaguadero, no tan navegable como el de la calle del Puente y en otras calles donde sucedían escenas más o menos droláticas: ya era una gruesa matrona que pedía por favor que alguien más fornido que ella la pasara de una acera a otra, cabalgando la dama sobre su improvisada acémila. El grupo no dejaba de ser interesante, sobre todo cuando había accidente imprevisto. Ya era un caballero que, no encontrando mejor forma de atravesar –que no fuese a nado- descalzábase, se subía hasta una altura todavía pudorosa los pantalones, y surcaba el piélago.
La esquina de la Cruz Verde llamábase así, porque, en efecto, había allí –y creo que hay todavía- una cruz pintada de verde. En tiempo de los lodazales la cruz quedaba de color indefinido, pero se la cuidaba, se la lavaba y recuperaba su color primaveral. Cerca de ella vivía don Santiago Escalante, regidor del Ayuntamiento, al parecer a perpetuidad, pues era como inamovible. Alguien por embromarlo aludió a esa inmovilidad y don Chano, como le decía, contestó enfáticamente que no dejaría de ser regidor hasta que la Cruz Verde madurase. Súpolo Felipe Ibarra y de Regil y cargo a esa cuenta del bueno de don Chano aquella broma. Fue cuestión de esperar un poco de tiempo. Don Santiago Escalante dejo al fin de ser regidor. Ibarra estaba muy pendiente de este momento; y en la media noche víspera del día en que don Chano dejaba de ser regidor, fue y pinto la Cruz de un amarillo de fruta madura, y le puso al pie este letrero: “Don Chano, ya maduró la Cruz”. En efecto, había madurado, con o sin lodo, y desde entonces don Chano dejó de ocuparse en ella.

Después de la temporada de lluvias el panorama cambiaba por completo. Reseco el lodo, Mérida quedaba convertida en un inmenso depósito de polvo, y los habitantes maravillosamente empolvados, por lo cual, y por disposición municipal, estaban obligados a regar, por las tardes, hasta media calle de la que correspondía al frente de sus predios. Y salían a relucir las formas más variadas y los más variados adminículos de riego. Desde la entonces moderna manguera de hule que se usaba en las casas ricas, hasta el cubo y la jícara para echar el agua en pequeñas dosis, pasando por la tina del baño, con el agua que había servido al señor o a la señora, para no desperdiciarla. Era una curiosa exhibición de múltiples objetos, para cumplir con aquella obligación. Las escenas que se producirán no eran menos divertidas. Alguna criadita imprevisora arrojaba, desde la puerta de la casa, sin asomar a la calle, el cubetazo de agua, al tiempo que pasaba un transeúnte; y se armaba el lío: “-So bruta, vea lo que hace; me ha bañado usted…” “-Ay, señor, perdone usted, es que no le vi…” “-Pues si no sabe usted ver, no riegue”. O bien era alguien que regaba con manguera y que inadvertidamente la volvía por donde venía algún viandante. Aquel baño de la regadera lo dejaba empapado, y también se armaba el lío. Si era una señora, regularmente las exclamaciones eran estas: “-¡Cochino, no sabe usted respetar a las damas! ¡Dios mío, precisamente cuando estaba estrenando este vestido! ¡Qué barbaridad!” “-Señora –contestaba el del aparato de hule- usted perdone, no fui yo, fue la manguera”. Si el líquidamente agredido era aun señor, volaban entre él y el oficioso bañador las palabras más gruesas del repertorio en uso, y el bañado concluía por gritar: “-Te voy a acusar a don Xclot, para que te multen sinvergüenza…”. Don Xclot era Don Cleotilde Baqueiro, Jefe político en aquel tiempo.
Va otro episodio, del que fui testigo ocasional: había en el suburbio de Santiago, donde yo vivía, un nidal completo en la denominaciones de las esquinas a saber: “El Nido” (más allá estaba “La Paloma”=; en una esquina, la tienda llamada “El Huevo”, y en la otra contra esquina otra tienda llamada “El Otro Huevo”. En medio de aquellos dos huevos se desarrolló una tragedia. Sucedió que alguien regaba a cubetazos, cuando acertó a pasar un individuo que fue bañado. Se armó camorra, pero ya no con palabrotas, sino a bofetada limpia. Paro en que furioso el transeúnte le arrebato al otro el cubo y se lo encasquetó en la cabeza en tal forma que el regidor no podía desprenderse de aquel casco romano, porque su cabeza era típicamente yucateca, y comenzó a dar cabezadas como un toro ciego. Ladraron los perros, corrieron asustados los niños, salieron a sus puertas las vecinas, silbaron las gentes que estaban en la tienda de “El Huevo” y también las que estaban en “El Otro Huevo”. Llegaron por fin, dos Tupiles Oxtoles, como se llamaba entonces a los policías suburbanos, y cargaron con los rijosos llevándolos ante don Xclot, que no sé cómo arreglaría aquel enojoso asunto, gestado por el polvo de las calles de Mérida
Pero fue electo Gobernador de Yucatán don Olegario Molina, quien pronunció el “fiat lux”, “Et lux facta fuit”. Amaneció, por decir así, pues don Olegario se propuso pavimentar las calles de Mérida y lo consiguió, decretando impuestos extraordinarios a los hacendados, para poder llevar a término obra tan importante. Se dijo entonces que aquellos cresos habían entrado al aro por atrición más que por convicción; pero la magna obra culminó, gracias a la firmeza de carácter de aquel gobernante que puso el “hasta aquí”, sin detenerme consideración ninguna. Contrato ingenieros especializados en pavimentación de asfalto, y aun en esto hubo alguno que otro episodio chusco. El primer problema a resolver fue el desagüe de la ciudad. Quienes opinaban que se utilizasen los cenotes o cavernas con agua que hay en todo el Estado; otros que se llevaran las aguas a Progreso, canalizándolas; y otros, que se abrieran pozos colectores en las esquinas, proyecto, que pareció el más viable y que fue adoptado. Con motivo de esta discusión se dijo que un conocido medico había propuesto, para resolver el difícil asunto del desagüe., que la ciudad fuese pavimentada con papel secante, con lo cual se resolverían al mismo tiempo las dos fases del asunto. Juzgo superfluo dar el nombre de aquel estupendo proyectista, pero me pregunto: ¿habrá hecho en serio tan macanuda proposición o fue, como dicen en mi tierra, una tomadura de pelo? Esto último es lo probable, pues mis paisanos parecen estar siempre dispuestos a divertirse a costilla ajena.
Mientras unos proponían llevar las aguas llovedizas de Mérida para verterlas en el mar, no faltó quien proyectase traer el mar hasta Mérida por medio de canalizaciones adecuadas que suponían un recorrido de nueve leguas. Se atribuyó el proyecto a uno de los gobernantes interinos, un viejo ingeniero que dejaba don Olegario en sustitución suya cuando pedía licencia. Dicho proyecto no tenía nada que ver con la pavimentación; pero la idea era conducir las aguas del mar hasta Santa Ana, para formar allí una playa y ahorrar a las familias tener que ir a Yaxactún a veranear.
Además de los múltiples beneficios de la pavimentación, transformando y embelleciendo Mérida, tuvo otras consecuencias plausibles. Los coches calesas aparecieron más limpios y lustrosos; se les puso llantas de hule, lo que los hizo más cómodos, y algunos cocheros les pusieron timbre, para irlo sonando por las calles. Los enamorados acogieron con entusiasmo este interesante cambio y escogían para sus interminables vueltas por casa de su adorado tormento los coches más lujosos, con timbre más sonoro y cochero más planchado. Poco después se organizaron paseos dominicales a mañana y tarde en la calle 59, de Santiago a Mejorada; y en derredor de la Plaza Mayor las noches de los domingos, en esos coches, pero también en lujosas carretelas o “victorias”, unos en un sentido y otros en sentido contrario, mientras la banda de Música, bajo la dirección de Don Justo Cuevas, en el centro de la Plaza, amenizaba el paseo que era el encanto de la juventud. Todo esto ya pasó, como ha pasado la vida, dejando huellas, recuerdos en los que ponemos parte del alma. Díganlo, si no, aquellos noviazgos que se iniciaron de coche a coche en los paseos, novios de otrora que han traspuesto ya la cumbre de las bodas de oro.
Luis Rosado Vega (1947)
Lo que ya pasó y aún vive.
*Dibujo: El Correo Popular. 5 de Septiembre de 1897.
Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán.