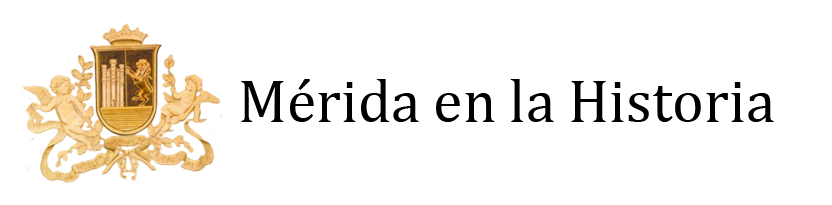Museo Yucateco (1841)
En una tarde del mes de abril de 1835, acompañado de un amigo bullicioso y ligero, pero de alma ardiente y sensible, dirigía el tardío y mesurado paso por la plazuela lóbrega y melancólica de Santa Lucia ¡apenas distante tres cuadras a la plaza grande! El triste aspecto de la pequeña ermita, excitó en mí de una manera fuerte, el deseo de visitar su antiguo cementerio. Una especie de involuntario pavor me había acometido cuantas veces por mera curiosidad había pensado penetrar en su fúnebre recinto. Era que, cuando niño aun de cinco años, alguna vez, vi, en comitiva enlutada, conducir a Santa Lucia los restos inanimados de una persona querida, que para siempre desapareciera del seno de nuestra familia.
Una puerta misteriosa se abría entonces, era la del costado derecho de la iglesia que conduce al cementerio. El andar acompañado de los hombres que llevaban el féretro, iba gradualmente perdiéndose en el oído de un niño, lo mismo que un joven de proyecto, siente perderse de momento en momento el mágico porvenir que su ardiente imaginación le mostro como realidad. ¡Vanas quimeras de la vida!
Un venerable sacerdote, ministro de un Dios visible en sus obras maravillosas se paseaba lentamente por el atrio, envuelto en su ropaje negro, como si estuviera enlutado por los extravíos de la especie humana. Su grave sonrisa era el anuncio de la paz de su espíritu, sus ojos vivos y centellantes parecían buscar con ansia un ser desgraciado para consolarle: su voz sonora y penetrante semejaba a una trompeta sagrada como la que convocara a los mortales ante el Señor en el día tremendo de los siglos.
El sacerdote nos acogió con benevolencia, y se prestó desde luego a enseñarnos el osario de Santa Lucia. Entramos en la ermita, y al poner en ella los pies, nos pareció que colocábamos entre nosotros y la populosa ciudad de Mérida, un muro impenetrable, el que media entre el tiempo fugaz y caduco, y la eternidad duradera y sin límites, entre la bulliciosa y frívola región de los vivos y lo morada pacífica y solemne de los muertos
“Mientras alcanzan mas nuestras edades el dulce fue más bello nos parece; el alma se divide en dos mitades, la mejor al sepulcro pertenece.”
Aquella puerta misteriosa se abrió otra vez, no ya a los ojos del niño, sino los del joven ardiente, y con silencio religioso entremos en el antiguo cementerio, sintiendo cierto olor fatídico de caducidad, como el que se percibe al abrir una arca cerrada y abandonada por muchos años. A los primeros pasos tropezamos con los secos y descuadernados esqueletos, que la piedad ha reunido después en un harnero, para impedir su violación sacrílega. El cementerio principal, es un cuadro hermoso, decorando en sus paredes con mi emblemas y alegorías, que el tiempo destructor ha ido lamiendo para hacerlos desaparecer, porque el tiempo no perdonó Jamás las obras del pintor ni del arquitecto, como no perdona las del artífice excelso. En la testera del frente hay un pequeño templete arruinado, bajo el cual se ve una cruz, signo de nuestra redención. Los arbustos que lo cubren, y la humedad, que se deja ver en las paredes y columnas, le dan una apariencia selvática, como la que ofrecería la vista de la tumba antigua de un guerrero, colocada en la asperidad de una floresta, hoy cubierta enteramente de espesura, y antes descubierto teatro de una batalla famosa.
Las losas de los sepulcros estaban removidas, las inscripciones borradas, y los restos humanos dispersados. Todo el recinto estaba cubierto de árboles y breñas y el de trecho en trecho había uno u otros arbusto de una flor amarilla y triste, como el sitio en que nacía. ¡Que mutación tan pocos años! En lugar de las flores que se dejaban sobre aquellas lozas, no se percibía sino humedad y un musgo resbaladizo: el aleteo del murciélago, se había sustituido al llanto de la viuda, y el chillido ominoso del búho y del mochuelo, al canto patético aunque lúgubre y terrible de los sacerdotes, que hacían a los cadáveres los últimos oficios de sepultura.
El cementerio de los párvulos, es un pequeño cuadro, cerrado con una verja de madera, que antes estuvo decorado con festones y enredaderas, como emblema de la vida, que brota, florece; se marchita y queda extinguida: un paso muy breve de la hermosura a la muerte ¡Felices sin embargo los que abriendo apenas los ojos a este mundo engañoso y seductor, pasando sobre el como una ligera exhalación fueron después al seno eterno!
“Los que al mundo abandonaron
Cuando apenas le miraron,
Tiernos niños van allí;
Allí moran venturosos,
Entre lechos de alhelí.”
Era ya casi de noche cuando entramos en el panteón, otro cuadro regular cuya puerta es un arco de piedra arruinado y destruido como todo el cementerio. En la pared de la derecha están colocados en orden los panteones, que son sepulcros pequeños en forma de bóveda, capases apenas de recibir un cadáver. La curiosidad importuna de algunas personas, había derribado las losas que los cubrían, para contemplar los esqueletos de los personajes allí sepultados; y como si su espíritu vandálico no hubiese quedado satisfecho, habían arrastrado los féretros, y arrojado al suelo las venerables cenizas de nuestros semejantes, que dormían tranquilos el sueño del Señor. Nos aproximamos uno de los panteones, y vimos el esqueleto de un caballero distinguido en su tiempo. Aun se notaban las vueltas de su casada de grana, los zapatos y sombrero: su vista produjo en nosotros una sensación difícil de explicar. ¡Hay cosas más horribles que la risa sardónica de una calavera; ni más espantosa, que la descarnada armazón de un muerto de muchos años! Petrificados de pavor, apenas tuvimos ánimo para dirigir los ojos a una imagen del tiempo que arriba se distinguía sentado sobre una globo, con la guadaña en la mano, y hollando los trofeos de la vida y de la gloria, rotos y dispersos sus pies.
La campana gorda de la catedral sonó las oraciones, a que correspondieron todas las iglesias. Salimos de prisa, dando las gracias al buen sacerdote que nos había acompañado, y favoreciendo con saludables consejos cristianos, alusivos a la muerte y a las miserias de la vida. El corazón estaba oprimido y fuertemente impresionado por lúgubres objetos que en ese momento acabamos de contemplar.
¡He allí al mundo! Nuestro primer encuentro fue una hilera de calesas y gente de a pie, que en bulliciosa alegría volvían del paseo de Santa Ana, mientras que mi amigo y yo salíamos de un osario abandonado.
Museo Yucateco (1841)