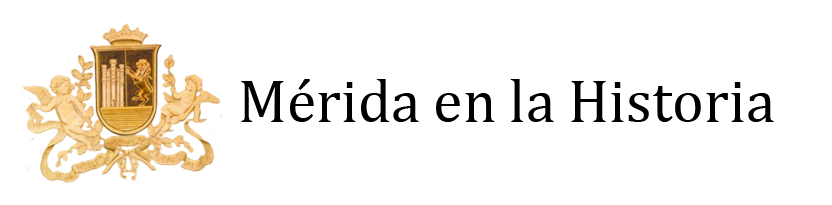En las comunidades del interior del estado aún son motivo de unión y símbolo de identidad las fiestas en nombre del Santo Patrono del pueblo en cuestión. Durante buena parte de la Colonia, y aún después de la independencia estas festividades tuvieron un importante peso en la vida cotidiana de las localidades.
En Mérida, han sobrevivido al pasar de los siglos la fiesta del Santo Cristo de las Ampollas de Catedral y la fiesta del Barrio de San Sebastían. Aún quedan en el imaginario recuerdos de lo que fue la fiesta de Santiago.
Una interesante crónica sobre la fiesta de Santiago se publicó en el Periódico Literario «El Álbum Yucateco» en Julio de 1871, de ella rescatamos los siguientes párrafos, si usted desea leer el artículo completo, puede consultarlo en línea en la Biblioteca Virtual de Yucatán.
«La fiesta de Santiago», por Fabio.
Mérida es una ciudad alegre que dentro de ella misma y en los pueblos de su contorno, nunca carece de fiestas religiosas en que un gran número de sus habitantes se entregan ya a los ejercicios de devoción ya al bullicio de las diversiones profanas que son las que más atraen su concurrencia.
En la Catedral, centro de la ciudad, se celebra anualmente en octubre la fiesta del Santo Cristo de las Ampollas, costeada por los gremios de artes y oficios que hacen su día cada uno, compitiendo en suntuosidad y magnificencia religiosa. Los barrios de San Cristóbal, Santa Ana, San Sebastián y la Ermita de Santa Isabel también tienen sus fiestas que en otro tiempo las vimos con sus paseos, sus fuegos artificiales y sus corridas de toros. En la Mejorada había una fiesta bastante popular y concurrida, pero en dos o tres años ha decaído tanto como la orden de los Franciscanos ¡cuyo reino no es ya de este mundo!
Los pueblos de las cercanías continúan celebrando sus fiestas con todo el ruido y espectáculos de sus cohetes, de sus bailes y de toros. Díganlo sino Kanasin, población bonita con sus casas limpias y su plaza sombreada de ceibos: Conkal, a donde se descuelga mucha gente de Mérida con la que aquel pueblo está muy unido: Umán, cuyo templo, aún no acabado, es de una arquitectura tan sólida y elegante con su cúpula que, como un globo aerostático, parece arrancarse del medio de la iglesia para subir a la región de las nubes; Itzimná, en fin, que casi contiguo al norte de la ciudad ha ganado nombradía por su fiesta tan ruidosa y expansiva hace algunos años, merced al empeño que se ha puesto en ella y a estar este pueblecillo como recostado junto a Mérida.
Pero la fiesta que más conmueve y entusiasma a nuestro pueblo atrayendo a las gentes comarcanas y hasta a las de los puntos más lejanos, es sin duda la de Santiago: fiesta dedicada al Santo Cristo venerado en la iglesia del barrio de este nombre y cuya antigüedad de imagen sirve a conciliarle mayor veneración y culto de los fieles.
Muchas circunstancias contribuyen a la solemnidad y concurrencia extraordinaria en esta fiesta de uno de nuestros barrios de Mérida.
Desde luego, la plaza con la iglesia, contiguas al centro se hallan formando martillo al norte y en el extremo occidental de la gran calle que atravesando la ciudad entera, tiene al extremo occidental, también en forma de martillo al norte, la plaza con el convento e iglesia de la Mejorada. Esta calle central y como de un cuarto de camino a pie, es ancha, recta y adornada de uno y otro lado de caserío de piedra; con la particularidad de que además de los referidos templos con sus plazas a los extremos, la orillan hacia el medio y siempre en el lado norte los atrios de Jesús María y de la Tercera Orden: dos templos muy cercanos entre sí, el primero de ellos de humilde apariencia y el segundo grande y suntuoso con sus dos torres cuadradas y una plazuela que al otro lado de la calle ya es un paseo aparte. De suerte, que puesto uno en el ángulo suroeste de la plaza de Santiago, que es donde empieza la calle y desemboca en ella el camino de Sisal, y vuelto el rostro hacia el oriente, puede decirse que se obtiene la mejor vista de Mérida; porque se le presenta la calle más extensa, más regular y más orillada de edificios, adornándola simétricamente cuatro templos sobre cuyo conjunto descuellan las majestuosas torres con la cúpula de la Orden de Terceros.
El viajero que en la noche sin luna llega de Sisal entrando por aquel punto de la plaza de Santiago, queda agradablemente sorprendido con los dos cordones de luces del alumbrado de faroles, cuyas líneas luminosas y paralelas parecen juntarse al otro extremo de la Mejorada por la ilusión óptica que resulta de la misma longitud de ambos lados de la calle.
Solo el piso o suelo no corresponde a lo demás y por cierto que merece mayor esmero, tanto más cuanto que siendo ya la calle de Santiago el verdadero paseo de cada domingo y la de continuo tránsito para los carros de comercio que van y vienen de nuestro único puerto de Sisal, las piedras quedan más pronto desnudas y necesitadas de los tardíos reparos de nuestra policía urbana.
Pues esta calle es la que desde muchos días antes de la fiesta principia a animarse extraordinariamente con las idas y venidas de tanta gente que empieza a ocuparse en levantar su tiendas para muchas cosas, que en las casas más próximas a la plaza, ya en esta misma formando las llamadas tamasucas o chozas con sus enramaditas a la puerta, cobijado todo de palmas de guano y suficientes apenas para contener una o dos hamacas, un aparador, botellas y no sé qué más chismes de figón o tienda en campaña.
El circo de tablados para las corridas de toros en la plaza, también se prepara siempre con aquella rústica sencillez que tanto admiró Mr. Stephens no viendo en toda la construcción del anfiteatro más que palos, bejucos y palmas de guano: materiales toscos, acabados de sacar de los bosques y que a primera vista no parecen capaces de sostener a tanta gente encaramada con todo su cuerpo sobre tales andamios.

El repetido tronido de bombas y cohetes disparados a las cuatro de la mañana de 20 o 21 de julio y el repique a vuelo de las campanas de la parroquia, despiertan a Mérida para decirle que el Santo Cristo de Santiago en la mañana de ese día bajará de su altar para ser adorado en el salón de la sacristía. En efecto, a la diez el Santo Cristo de Santiago de bulto y tamaño natural, es trasladado de la iglesia al salón a donde se le conduce en procesión con música, cohetes, repique general de los templos de Mérida y en medio de un gran concurso; y entonces la gente, principalmente las mujeres que siempre serán más fieles que nosotros a Dios empiezan a ir de todas partes en romería al salón, llevando las más de ellas cestillas de flores, alguna limosna que echan en el platoncillo puesto al pie de la imagen colocada en una especie de lecho; y besándola al retirarse con el mayor recogimiento.
Seis u ocho días permanece el Santo Cristo en su salón en donde hay todas las noches hay iluminación y orquesta; pero al cabo de ese término con la misma religiosidad y pompa se le regresa al templo para las misas y rosarios, tocando un día a cada hermano mayor de los que componen el número de los comprometidos al sostenimiento de la fiesta. Los vecinos más pudientes por sus recursos en el barrio y aun los de otros suburbios, suelen hacer de hermanos mayores, encargándose cada uno de costear un día, empero cercándose de otros que los ayudan: cosa que da lugar a la competencia por distinguirse en el adorno y suntuosidad de las funciones en el templo. Las velas que sirven para el rosario y la misa de cada hermano, son conducidas en procesión de dos filas de mujeres del pueblo vestidas con prior y hasta muy bonitas, con acompañamiento de música y cohetes desde la casa del hermano mayor hasta la iglesia en la tarde que llaman de víspera o entrada de velas. Después que estas sirven hasta en la última misa del día inmediato, se las reconduce con igual procesión que, como la de la víspera, es de admirarse por su buen por su buen orden y compostura religiosa. En la tarde de la entrada, así que las conductoras de las velas colocan estas en el templo, se las refresca con sendos vasos de blanca y roja que se reparten en el salón de la sacristía y cuyas cantaras llevadas en hombros de muy guapos mocetones, suelen ser no el menor adorno de la procesión de entrada de velas, como que llaman más la atención de los muchachos que nunca faltan allí y que con la vista de tamañas cántaras se miran entre si lamiéndose los labios.
En la mañana del regreso de velas antes de emprenderse la procesión, se reparte chocolate con grandes bollos o torrejas de exquisito pan de trigo en la misma sacristía: y por lo regular sucede que llegada la procesión a casa del hermano mayor, se da remate a su día con una jarana de baile, música, cohetes y comilona con el sacrificio de algunas criaturas inocentes; es decir de algunos pavos que en la víspera de aquel día, tan alegre para todos y triste para ellos, se rizaban tranquilamente con el pico las plumas de su enorme buche. Ni dejan de haber, se entiende, copiosas libaciones hechas con algo más que agua pura, pero no suceden desgracias de safios y roturas de cabeza; lo que acaso se debe entre nuestro pueblo a la falta de costumbre de echarle brindis con vasos y arengas de todos tamaños.
Conozco que estoy fastidiando; mas yo me detengo en tales pormenores porque las costumbres que describo demuestran la excelente índole de un pueblo que quizá en entre pocos años las tendrá muy diferentes. Y a propósito de esto, todavía recuerdo que alcancé a ver la procesión de entrada de velas abriendo la marcha una especie de mascarada compuesta de dos individuos, un hombre y una mujer, por supuesto, solo en el disfraz: el hombre con un saco por camisa y la mujer con un vestido de manta muy gruesa: ambos, cubierto el rostro con máscaras ahumadas y feísimas, aparentaban ancianidad, teniendo cada uno un báculo muy retorcido en la mano. El pueblo los llamaba tebchées, y avanzaban bailando, hasta que llegados a la plaza, subían sobre un tabladillo descubierto y aislado para representar escenas grotescas y propias para excitar la risa del populacho que rodeaba a esta especie de farsantes al modo de Thespis y de Esquilo cuando hacían la cuna del teatro griego.
Mientras en el campanario engalanado de palmas y banderolas, como toda la parte exterior de la nava de la iglesia de Santiago, las campanas agitan el aire con sus repiques casi no interrumpidos como para mantener el pensamiento de todos siempre fijo en la gran fiesta; mientras en el salón de la sacristía los vasos de horchata blanca y roja o las tazas de hirviente y espumoso chocolate circulan entre las mestizas que han traído o van llevar la procesión de velas de cera casi siempre pre adornadas de flores de artificio de vistosos tintes; y mientras allá por entre las calles del barrio y en una de esas bonitas casas de ripio y guano, sombreadas de árboles verdes la mayor parte del año, resuenan el violín y el timbal a cuyo golpe cadencioso bailan con aquel gusto propio de nuestra juventud del pueblo, los mozos sacudiendo la alpargata a modo de castañuelas en los pies, y las muchachas asentando poquito la planta menuda y engastada en el zapatillo de raso; mientras todos esto pasa, la calle principal antes descrita y la plaza, dentro y fuera del circo de tablados para las corridas de toros, nunca carecen de gente y animación.
Desde por la mañana, temprano, esa calle adornada de banderas colgadas de cuerdas sostenidas en las azoteas y de cortinas en las ventanas de las casas de ambos lados, se empieza a llenar de gentes de todas clases cuya mayor parte, saliendo de sus casas del centro y de los demás barrios de la ciudad, afluyen por aquel ancho canal hacia la iglesia en donde diariamente se celebra una misa mayor cantada, con un sermón que se pronuncia a media misa: función religiosa muy digna de asistencia, siquiera para contemplar el piadoso recogimiento de tantas y de tan diversas personas confundidas en una sola familia y bajo las bóvedas de la casa del Padre común que allí se adora con la solemne armonía de la música sagrada, al multiplicado resplandor de las mil luces que brillan sobre los altares reflejadas por vasos de vivísimos colores y en medio de las nubes de incienso que purifican el ambiente y lo impregnan de suavísimo aroma.
Como la función religiosa regularmente queda terminada a las diez de la mañana, de la iglesia misma sale alguna gente para aumentar la que va concurriendo a la plaza de toros, cuando se está en alguna de sus corridas que suelen ser tantas que diariamente se da espectáculo en el circo.
Por más que se haya dicho y escrito para desterrar este espectáculo y diversión popular con que parece profanada de santidad de nuestras fiestas religiosas, el objeto no se ha conseguido ni se conseguirá aún dentro de muchos años. Yo entiendo que bastante contribuye a conservar el gusto y afición del pueblo a las corridas de toros, a la lucha realmente peligrosa del hombre con una fiera, la falta de cultura intelectual unida a cierta inclinación que nos hace distraernos menos con la representación tranquila de las escenas ficticias del teatro, que con un espectáculo en donde los actores se exponen a un peligro cierto de estropearse y aún de perder la existencia. Un simulacro de batalla para los ensayos de la más sublime estrategia, mantendría menos atenta y excitada la curiosidad de un pueblo, que un combate en que los hombres realmente procurasen destruir a sus contrarios para obtener la victoria. Se entiende esto, siempre que solo se trata de ser un mero espectador fuera del alcance de una astilla acerada o de la pepita de un cartucho.
Volvamos a nuestros humildes toros de Santiago. Este juego o espectáculo de corridas de toros, tan peculiar de España y cuya memoria anda revuelta con la de sus justas, torneos, juegos de caña y de sortija, introducidos del Oriente por los extranjeros, con grande utilidad y mejora de un pueblo siempre en guerra, es bastante antiguo para haberse mentado en el famoso código de las Partidas y de haberlo conocido Da. Isabel la Católica quien, dicen, que al mirar el fiero combate de sus caballeros con toros de asta entera y agudas.
Las mejoras son más sensibles en los años que menos por espíritu de especulación que por deseo de embullar su fiesta, los vecinos más acomodados del suburbio son lo que se encargan de la empresa, haciendo ellos punto de honor no dar que decir al pueblo, que es el juez inexorable en sus bancos del tablado. Entonces el anfiteatro se construye con más solidez y esmero: cóbrese más cuidadosamente con palmas de guano y hasta con cortinas en los días de función; y atados de la punta de un elevado poste sembrado de firme en el centro del circo se extienden varios cordeles adornados de papel picado y de varios colores, yendo a terminar al otro externo en la parte superior del mismo anfiteatro; de modo que dichos cordeles, sonando con el viento, se agitaba sobre la plaza como los hilos de una inmensa y vistosa tela de araña. No son ya admitidos al palenque hombre beodos, ni aquellos benditos cristianos que por cumplir la promesa hecha a algún santo de su devoción, solían entrar a la plaza de donde también se los solía sacar cubiertos de polvo y sangre y estropeados para mucho tiempo, sin no muertos para siempre. Los picadores y toreros, llamados caballeros y chulos por el vulgo, son más propios y limpios en su traje y vienen por lo regular contratados de los pueblos de más nombradía por su hombre ejercitados en esta clase de lucha.
En los días de función empieza está en la mañana desde las diez hasta el medio día; y por la tarde, de las cinco a las oraciones de la noche, cuando ya el crepúsculo deja de arrojar suficiente claridad sobre la plaza. Las mañanas son bastante calorosas en ese tiempo del año; pero como ya las lluvias han refrescado la tierra y aun a veces, durante la fiesta, caen copiosos aguaceros, suele gozarse de tardes deliciosas en el circo de Santiago. Porque mientras la multitud aplaude cadenciosamente a cada lance o suerte extraordinaria; mientras la banda de música militar hace oír sonatas marciales y adecuadas al espectáculo: y mientras la brisa llegando del mar cercano, levanta a todos el cabello para refrescar la frente y el corazón de los espectadores, la vista de estos va a descasar de cuando en cuando en la bóveda del cielo, sobre cuyo fondo de azul purísimo o matizado de nubes iluminadas por el poniente, se dibujan las altas y mecidas copas de los arboles circunvecinos.
*La imagen que ilustra este artículo fue tomada del libro «Lo que paso y aún vive» de Luis Rosado Vega.